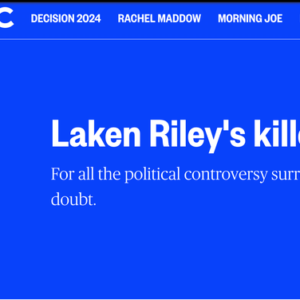En un pequeño refugio a las afueras de la ciudad, había un perro que, a simple vista, parecía como cualquier otro. Pero había algo en sus ojos que no se podía ignorar: una tristeza profunda, como si cargara con un secreto que nadie más conocía. Lo llamaban Bruno, y sus grandes ojos marrones siempre transmitían una mezcla de culpa y melancolía, atrayendo la atención de todos los que pasaban por el refugio.

Bruno no ladraba, no saltaba, no corría hacia los nuevos visitantes como los demás perros. En su lugar, se quedaba sentado en un rincón, observando con una mirada llena de remordimiento. Los cuidadores del refugio no sabían mucho sobre su pasado, solo que había sido encontrado vagando solo por las calles, con heridas en su cuerpo y el alma rota.
Un día, llegó una mujer llamada Laura, que inmediatamente notó a Bruno entre los demás. Había algo en sus ojos que la conmovió profundamente, una conexión inexplicable que la hizo querer saber más sobre este perro. Sin dudarlo, decidió llevarlo a casa, esperando poder ayudarlo a sanar, tanto física como emocionalmente.
En los primeros días, Bruno seguía mostrándose distante. Parecía tener miedo de acercarse a Laura o a cualquier otra persona. Cuando se le ofrecía comida, la aceptaba tímidamente, pero siempre con esa misma mirada de culpa, como si creyera que no merecía ser amado o cuidado. Laura, sin embargo, no se rindió. Sabía que había algo más detrás de esos ojos tristes.
Con el tiempo, y a través de mucha paciencia y cariño, Bruno empezó a abrirse. Laura descubrió que cada vez que él rompía algo accidentalmente o hacía algo mal, sus ojos volvían a llenarse de tristeza y culpa. No tardó en darse cuenta de que, probablemente, en su pasado Bruno había sido castigado severamente por errores comunes de un perro. Cada vez que cometía un pequeño desliz, parecía esperar el castigo, y eso lo aterrorizaba.